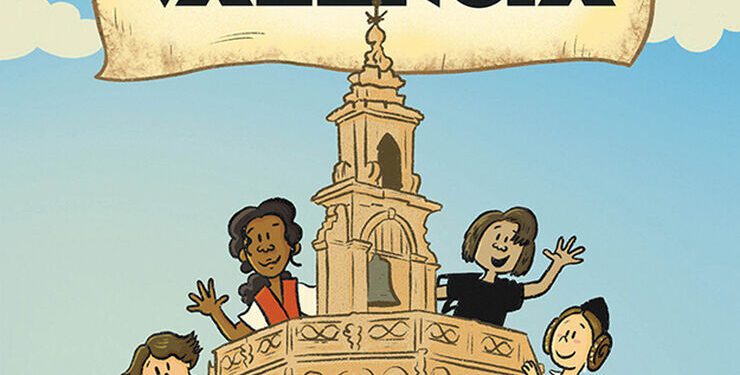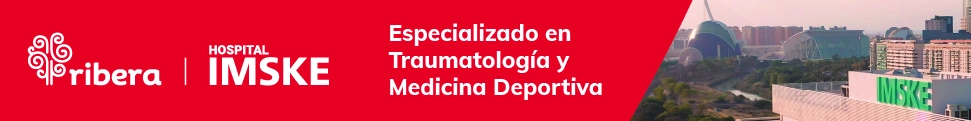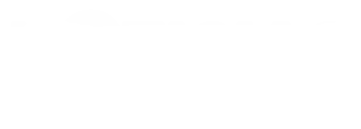María José Catalá, actual alcaldesa de Valéncia, ha cultivado desde hace años una relación ambigua con la identidad valenciana, en la que el antivalencianismo —ese afán por diluir la especificidad valenciana en una simpatía hacia postulados catalanistas— ha sido una constante silenciosa, pero perceptible. Ya en su etapa como consellera de Cultura durante los gobiernos del Partido Popular, Catalá dejó ver su entusiasmo por aproximar la política cultural valenciana a a la ortodoxia catalanista que a la defensa de una identidad valenciana propia y diferenciada.
Bajo su gestión se normalizó un discurso de “unidad lingüística” que, lejos de poner en valor la singularidad del valenciano como lengua con rasgos y tradición propios, abrazaba la tesis de la continuidad con el catalán normativo impulsado desde Barcelona. A ojos de muchos, esa postura le granjeó el favor de sectores académicos y culturales que siempre han abogado por la catalanización sutil de la vida cultural valenciana.
Ahora, como alcaldesa, Catalá cultiva un perfil que aparenta ser moderado y conciliador, pero que mantiene viva esa querencia por diluir la identidad valenciana en una narrativa más amplia, próxima al pancatalanismo cultural. Bajo la bandera de la modernidad y la europeización, su anivalencianismo se traduce en gestos y políticas que a menudo incomodan a quienes creen que València debe reivindicar sin complejos su lengua, su historia y sus símbolos propios, sin subordinarse a agendas ajenas.
La última hazaña de esta alcaldesa antivalenciana ha sido la publicación de una supuesta Historia ilustrada de Valencia , junto con la editorial Sargantana, un proyecto que, lejos de dignificar la memoria colectiva, se ha convertido en un símbolo de su deriva ideológica. Basta con mirar la portada para entenderlo: una niña valenciana, vestida de labradora, contempla con una sonrisa satisfecha cómo un grupo de siete jóvenes extranjeros, de tez morena y rasgos que evocan la inmigración reciente, se encaraman y ocupan la torre del Miguelete, uno de los iconos más reconocibles de la ciudad.
El detalle es revelador: la única figura de tez clara es la propia niña, acompañada de un niño con expresión de bobalicón, al borde de precipitarse de la torre. Mientras tanto, la escena principal la monopoliza ese ejército de “nuevos valencianos” que, sin sutilezas, se apodera del símbolo de la ciudad, como si el futuro de València pasara inevitablemente por diluirse y entregarse a una identidad forzada, ajena y, para muchos, impuesta.
Leído en el contexto de la creciente alarma social por las agresiones sexuales cometidas por inmigrantes ilegales —algunas con víctimas menores—, el mensaje subliminal de esta portada resulta escalofriante. Bajo la coartada de la diversidad y la integración, Catalá legitima una narrativa donde la niña valenciana observa complacida cómo su propio hogar, su torre, su historia, es ocupada y, en cierto modo, sometida. Es la postal perfecta del anivalencianismo contemporáneo: la rendición simbólica de lo propio para satisfacer una idea buenista de progreso que, paradójicamente, desprecia la identidad local.
Así, la alcaldesa da un paso más en su cruzada contra la valencianía: tras años de acercarse con entusiasmo a tesis catalanistas, ahora exhibe sin reparos una complacencia con la disolución social y cultural de Valéncia. Una historia ilustrada, sí… pero dibujada para que los valencianos se reconozcan cada vez menos en ella.
Detrás de esta Historia ilustrada de Valéncia está Vicent Baydal, un nombre que no necesita presentación para quienes conocen los entresijos del pancatalanismo local. Baydal, historiador de verbo fácil y discurso inconfundible, se ha labrado una reputación como uno de los intelectuales orgánicos de Compromís, siempre dispuesto a reinterpretar la historia valenciana para encajarla, como sea, en el molde de los Països Catalans.
No contento con sus tribunas y artículos, Baydal fue elevado a la categoría de cronista oficial de la ciudad por Joan Ribó, el anterior alcalde, en uno de esos gestos que mezclan el clientelismo cultural con la arrogancia política. La jugada, además de controvertida, rozó lo grotesco: Valencia, que ya contaba con un cronista reconocido y respetado —Francisco Pérez Puche—, se encontró de la noche a la mañana con dos cronistas simultáneos. Un récord de duplicidad que ilustra mejor que nada la lógica de quienes se creen con derecho a reescribir la historia a su antojo: si no les gusta el relato, inventan otro y ponen a otro cronista.
Ahora, con María José Catalá al mando, lejos de revertir ese despropósito, se le da alas. Baydal encuentra en la alcaldesa una aliada inesperada —o quizás no tanto— para seguir extendiendo sus tesis sobre la supuesta unidad lingüística y cultural con Cataluña. Qué más dará que las pruebas históricas se retuerzan o se ignoren: mientras haya financiación y respaldo institucional, la ficción se convierte en “memoria democrática” y el panfleto se vende como material pedagógico.
El apoyo de Catalá a Baydal y sus barbaridades historiográficas confirma que, más allá de la retórica moderada, la alcaldesa está cómoda apuntalando un relato que desarma a la sociedad valenciana de su principal herramienta de resistencia: su conciencia de pueblo distinto, con historia y cultura propias. El cronista, encantado de la vida, encuentra así su escenario soñado: un Ayuntamiento que le paga el altavoz, una alcaldesa que le ríe las gracias y una ciudad cada vez más desconectada de su propia memoria.
Pero si algo deja claro este libro es que no necesita disimular su antivalencianismo. No hay sutilezas ni medias tintas: la Senyera coronada, la bandera oficial de la ciudad —ese símbolo histórico que ondeó en la conquista, la resistencia y la autonomía de València— brilla por su ausencia en cada página. No es un descuido: es una declaración de intenciones. Para Baydal y compañía, la franja azul y la corona que distinguen a la Senyera valenciana del resto de enseñas de la antigua Corona de Aragón son una herejía que desbarata la uniformidad de su relato pancatalanista. Mejor ignorarla.
El malabarismo se extiende a la lengua. Se la menciona lo justo, de refilón, como quien pasa de puntillas por un invitado incómodo. El valenciano, con su historia literaria y su estatus jurídico, se convierte en un accesorio molesto: existe porque no hay forma de borrarlo por completo, pero se presenta siempre subordinado a una idea superior de “unidad lingüística”. No es una lengua distinta, sino una variedad anecdótica, una simple derivación de lo que debe ser —según su credo— un único catalán omnipresente.
Lo más escandaloso, sin embargo, es la operación de vaciamiento espiritual. San Vicente Ferrer, patrón de Valéncia, santo predicador, referente moral y figura popular venerada durante siglos, es rebajado en este panfleto ilustrado a un “síntoma de una dificultad”. Como si su existencia, su influencia y su legado fueran un estorbo que explica un defecto colectivo. La devoción popular, que atraviesa generaciones, cofradías y procesiones, se convierte en una patología.
El Santo Cáliz, custodiado en la Catedral y símbolo de la tradición cristiana que ha dado proyección universal a la ciudad, se esfuma como si fuera irrelevante. De la Semana Santa Marinera, una de las manifestaciones de religiosidad popular más arraigadas en los barrios marítimos, ni rastro. Todo lo que recuerde que Valéncia ha sido —y es— un pueblo que vive sus fiestas, sus imágenes y su fe como parte esencial de su identidad, desaparece. Un pueblo sin sustancia espiritual es un pueblo sin defensas: esa es la jugada. Despojar a la ciudad de sus símbolos y su fe es dejarla lista para su reconfiguración a la carta: multicultural, amorfa, dócil.
Así, entre ilustraciones supuestamente modernas y textos pretendidamente divulgativos, se inocula el virus de la nada: una Valéncia sin Senyera, sin lengua propia, sin santos ni tradiciones, sin Cáliz ni procesiones. Una València lista para ser absorbida sin resistencia por un proyecto ajeno que se alimenta, precisamente, de la anulación de lo que nos hace distintos. Y todo, con la bendición de una alcaldesa que presume de moderada mientras permite —y paga— la demolición de su propia casa.
Todo se desvela sin pudor en el último capítulo de esta Historia ilustrada de Valéncia. Allí, con la solemnidad de quien cree dictar sentencia, se proclama que Valéncia es —o debe ser— una ciudad multicultural, volcada en un futuro que pasa, curiosamente, por hacer borrón y cuenta nueva. La receta es clara: desprenderse de la memoria, del orgullo y de los vínculos que la sostienen. Convertirse en una pieza intercambiable del puzle global.
¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Sometimiento absoluto a los dictados internacionales: combatir el cambio climático a cualquier precio —aunque signifique paralizar la expansión del puerto que sostiene miles de empleos—, renunciar al crecimiento, frenar la actividad que contamina… salvo la contaminación moral e identitaria, que esa se aplaude sin reparos. Así se liquida, de paso, la base económica que permitiría a los valencianos vivir dignamente en su tierra.
María José Catalá, mientras tanto, puede darse por satisfecha. Ha hecho su parte: brindar respaldo institucional y dinero público a un manifiesto que cualquier alcalde de Compromís habría firmado con los ojos cerrados. Joan Ribó, desde su retiro de jubilado satisfecho, sonríe entre bambalinas: su quinta columna sigue instalada en los despachos, operando con eficacia mientras los sectores valencianos se quedan huérfanos, desprotegidos y ninguneados.
Ni la Real Academia de Cultura Valenciana ni Lo Rat Penat —dos de los últimos bastiones de resistencia cultural y lingüística— reciben apoyo ni voz para revisar o enmendar las barbaridades que se publican bajo el sello municipal. Ni una oportunidad para contrarrestar el relato oficial. Todo lo contrario: se les relega, se les silencia y se les demoniza como reliquias incómodas de un pasado que esta nueva Valéncia ya no tolera.
En el fondo, este es el verdadero proyecto de la alcaldesa: una ciudad que expulsa a sus hijos, que convierte a sus hijas en figurantes del folclore para disfrute de quienes llegan a imponer una nueva normalidad. Una Valéncia sin valencianos —o, mejor dicho, con valencianos convertidos en forasteros en su propia casa—, moldeada a medida de un globalismo buenista que predica la diversidad mientras entierra la identidad.
Así termina la Historia ilustrada de Valéncia: no como un homenaje a lo que fuimos ni como un impulso a lo que podríamos ser, sino como un manual de instrucciones para la rendición. Una rendición que se paga con dinero de todos y se celebra con sonrisas cómplices en los salones del poder. Y mientras tanto, quienes todavía creen en la Senyera, en Sant Vicent, en la lengua valenciana y en la dignidad de este pueblo, contemplan cómo se escribe —y se ilustra— su desaparición, página a página, sin que nadie, ni siquiera su propia alcaldesa, se atreva a decir basta.