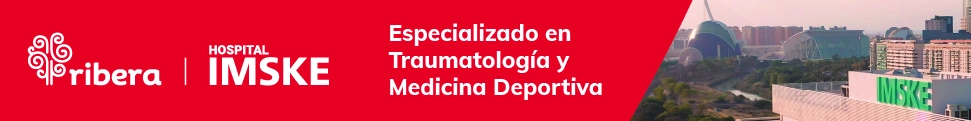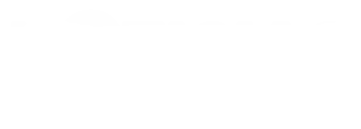El nacionalismo en la música: “Sinfonía del nuevo mundo” de Dvorak y “Fantasía baetica” de Falla
El estallido de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII supone una ruptura en las férreas estructuras sociopolíticas de una Europa abocada a un fin de ciclo que dará paso a la Edad Contemporánea. Las consecuencias de la revolución catalizan una serie de profundos cambios que transformarán la historia del viejo continente y se extenderán al resto del planeta: el fin del feudalismo, el inicio de la era industrial, el nacimiento del proletariado o el auge de la burguesía.
Y con ello, surgen nuevas ideologías y corrientes políticas como el Nacionalismo, movimiento que promueve el sentido de pertenencia colectiva de un pueblo y afirma su identidad como nación en base a una historia, lengua o símbolos comunes.
A lo largo del s. XIX y hasta principios del XX son varios los países que se unifican, se independizan o se crean tras la desaparición de los grandes imperios. Todos ellos buscan asentar las bases de su identidad nacional a través de disciplinas artísticas como la arquitectura, la pintura y especialmente la música. La música nacionalista florece como una evolución del periodo romántico y lo hace incorporando melodías, ritmos, armonías e instrumentaciones del folclore y la música tradicional de un territorio determinado.
Muchos compositores de la época abrazaron los postulados del nacionalismo musical y nos dejaron algunas de sus principales obras en este estilo: Glinka, Borodin, Mussorgsky y Rimski-Korsakov (Rusia), Grieg (Noruega), Sibelius (Finlandia), Dvorak y Smetana (Checoslovaquia), Bartok y Kodaly (Hungría), Verdi (Italia), Elgar, Holst y Vaughan Williams (Inglaterra) De Falla, Turina, Albéniz y Granados (España), Copland, Ives y Gershwin (Estados Unidos) Revueltas, Moncayo y Ponce (México), Ginastera (Argentina), Villalobos (Brasil)…

Este preámbulo nos sirve para poner en contexto el concierto que la Orquesta de Valencia, bajo la batuta de Jaume Santonja, ofreció el pasado viernes en el Palau de la Música con exponentes del nacionalismo musical: “Sinfonía del Nuevo Mundo” de Antonin Dvorak, “Fantasía Baetica” de Manuel de Falla y hasta cierto punto “Castilla” de María de Pablos.
La Sinfonía Nº 9 en mi menor Op. 95 B. 178 “del Nuevo Mundo” es una las más grandes obras de repertorio de todos los tiempos, plena de melodías reconocibles, riqueza tímbrica y colorido orquestal. Conviene apuntar que el subtítulo “del Nuevo Mundo” está erróneamente traducido y en realidad debiera llamarse “desde el Nuevo Mundo” ya que Dvorak compuso su obra cumbre en 1893 durante su estancia en los Estados Unidos como director del Conservatorio de Nueva York.
El compositor checo se inspiró en la música nativa americana y los espirituales negros, pero resulta innegable que la herencia bohemia del autor impregna la partitura y nos retrotrae a obras anteriores como las “Danzas eslavas” muy arraigadas a su tierra natal.
La sinfonía consta de cuatro movimientos. En el primero (Adagio-Allegro molto) destaca un poderoso tema principal que la Orquesta de Valencia acometió con firmeza y un motivo secundario dulcificado por las maderas reminiscente de uno de aquellos espirituales afroamericanos. El segundo movimiento (largo) contiene la célebre y hermosa melodía presentada por el corno inglés que también remite al acervo tradicional americano.
El tercer movimiento (Molto vivace) se fundamenta en un scherzo que, según el propio Dvorak, evoca una danza festiva de los nativos americanos. El último movimiento (Allegro con fuoco) se abre con unos compases que parecen haber inspirado a John Williams el famoso leitmotiv de la película “Tiburón” y que da un paso a una vibrante sección donde la orquesta volvió a demostrar su destreza.

A diferencia de Dvorak, Falla aborda la música autóctona desde una perspectiva intimista en su “Fantasía Baetica”, una pieza compuesta en 1919 por encargo del famoso pianista Arthur Rubinstein, que por aquel entonces estaba de gira de nuestro país.
En dicha pieza, escrita para piano, el compositor gaditano emula el rasgueo de la guitarra española y los “quejíos” del flamenco a través del teclado demostrando su dominio técnico del instrumento. En el concierto del viernes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una versión orquestada por el músico valenciano Francisco Coll (de plena actualidad estos días por el estreno mundial en el Palau de les Arts de su ópera “Enemigo del pueblo”, basada en la obra teatral de Henrik Ibsen).
Curiosamente, la orquestación de Coll relegó el piano a un segundo plano y otorgó protagonismo a la cuerda, la llamativa percusión (marimba, castañuelas, woodblocks…) y a instrumentos solistas como la trompeta, que se lució en un solo de lo más hispánico.
Como aperitivo a las obras de Falla y Dvorak, el programa nos ofreció una de esas raras gemas que conviene redescubrir de vez en cuando:” Castilla” de María de Pablos. Un poema sinfónico, recreación del poema homónimo de Antonio Machado, heredero de un lenguaje nacionalista (más bien regionalista) ya tardío y que me atrevería a encuadrar en la denominada generación musical del 27, al ser su autora coetánea de Rodrigo, Bacarisse, Mompou o los hermanos Halffter.
Precisamente en 1927, María fue la primera mujer en obtener el Premio de Composición en el Conservatorio de Madrid gracias a “Castilla”. Su brillante porvenir quedó sesgado trágicamente cuando siendo aún muy joven fue ingresada en un sanatorio psiquiátrico donde vivió recluida durante medio siglo hasta su fallecimiento en 1990.
Sirva de homenaje al talento de María de Pablos la amena interpretación que, tras la lectura en directo del poema de Machado, la Orquesta de Valencia realizó de esa “Castilla” recorrida por pasajes narrativos y pinceladas impresionistas.
 Roberto Tortosa
Roberto Tortosa
El autor de esta crítica sobre el concierto “Sinfonía del nuevo mundo” de Dvorak y “Fantasía baetica” de Falla ha pertenecido, como articulista, al equipo de redacción en publicaciones especializadas en música cinematográfica como Música de Cine o Rosebud Banda Sonora.
Ha colaborado también como crítico de cine en el diario Valencia Hui y ha escrito sobre música y bandas sonoras en la revista FTV; y sobre patrimonio histórico y cultural en la revista R&R, Rehabilitación y Restauración. También ha publicado microrrelatos en antologías colectivas.
Es autor, además, de los libros «La Valencia Insólita», «La Valencia Insólita 2» y «Conjuntos históricos de la Comunidad Valenciana».
https://noticiasciudadanas.com/la-mas-bella-musica-difuntos-requiem-mozart/