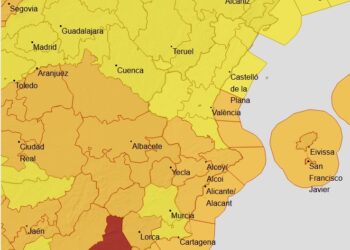El asesinato de Álex, un niño de 13 años, en Sueca no es solo uno de los sucesos más atroces registrados en la Comunitat Valenciana en los últimos años. Es también un caso que obliga a mirar más allá del cuchillo, del momento exacto del crimen y del relato del agresor. Porque lo ocurrido no termina en un “ataque de locura”. Empieza mucho antes.
Juan Francisco, de 48 años, bibliotecario, padre de dos hijos y en prisión provisional desde el pasado sábado, confesó haber apuñalado mortalmente a un menor que había acudido a su casa para jugar a la consola con su hijo. Lo hizo sin discusión previa, sin provocación aparente y con una violencia extrema, según la autopsia: múltiples cuchilladas en el tórax, cortes defensivos en las manos y una fuerza propia de un adulto plenamente consciente de sus actos.
Sin embargo, durante su declaración ante el juez, el acusado no ha hablado de arrepentimiento. Ha hablado de culpa ajena.
El relato del agresor: victimismo y desplazamiento de la culpa
Durante su interrogatorio judicial, Juan Francisco insistió en una idea: la “guerra judicial” con su exmujer. Según su versión, fue ella quien inició un conflicto que lo habría llevado a un supuesto colapso mental. Tras cometer el crimen, llegó a decirle a su propio hijo una frase que ha estremecido incluso a los investigadores:
“Ves lo que ha conseguido tu madre”.
No es una frase dicha al azar. Es una declaración de intenciones. El asesino no solo mata: señala. Utiliza el crimen como mensaje, como castigo indirecto, como instrumento de venganza emocional.
Ese mecanismo es conocido por los especialistas en violencia familiar: el agresor no se percibe como responsable, sino como víctima de un sistema, de una mujer, de una supuesta persecución. El niño asesinado no era parte del conflicto. Precisamente por eso se convierte en el objetivo más devastador posible.
El menor como daño colateral de una guerra adulta
Álex no tenía relación con la disputa judicial. Era el hijo de una amiga de la expareja del agresor. Según ha trascendido, la madre del menor había mostrado reticencias a que su hijo acudiera a esa vivienda. Un temor que hoy adquiere un significado trágico.
Este patrón no es nuevo. En España existen precedentes claros en los que menores son utilizados como instrumentos de daño en conflictos de pareja enquistados. No se trata de arrebatos. Se trata de violencia dirigida, simbólica y profundamente destructiva.
El agresor incluso había advertido horas antes a su hijo:
“Que hoy no venga nadie a casa, no estoy bien”.
La alerta existía. Nadie la leyó a tiempo.
VioGén, informes y señales que no bastaron
Juan Francisco había estado en el sistema VioGén en años anteriores, según confirmó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La activación estaba desactivada en el momento del crimen. No tenía patologías mentales diagnosticadas, aunque sí acudía a un psicólogo por depresión y existían antecedentes familiares de posibles trastornos del espectro autista.
Nada de eso explica el crimen. Pero todo ello dibujaba un perfil de riesgo.
El problema no es la ausencia de datos. Es su fragmentación. Sistemas que no dialogan entre sí. Alertas que se archivan. Conflictos judiciales prolongados sin evaluación real del impacto emocional sobre los menores que orbitan alrededor.
El sistema actúa cuando hay agresión directa. No cuando se acumulan señales.
El mito del “ataque de locura”
El agresor ha insistido en no buscar atenuantes. No ha culpado al alcohol, ni a las drogas, ni a su hijo. Se ha refugiado en una fórmula cómoda: “un ataque de locura”.
Pero la secuencia de hechos desmiente esa coartada:
- Advirtió que no estaba bien.
- Permitió que el menor se quedara.
- Cogió un cuchillo de la cocina.
- Atacó de forma reiterada.
- Evitó dar detalles posteriores.
- Señaló a su exmujer como responsable.
Eso no es una desconexión total de la realidad. Es responsabilidad desplazada.
Cuando el sistema falla, la violencia no avisa dos veces
Sueca no es solo un pueblo en shock. Es el escenario de un fallo estructural. Un menor muerto que no figuraba en ningún protocolo de riesgo. Una familia destrozada. Y un agresor que ha convertido el crimen en relato justificativo.
La pregunta no es si el acusado estaba loco.
La pregunta es cuántas señales fueron ignoradas antes de que alguien cruzara una línea irreversible.
Y la respuesta, una vez más, incomoda: demasiadas.
Porque cuando la violencia estalla de esta forma, no lo hace por sorpresa. Lo hace cuando nadie quiso mirar de frente.
Y la víctima, como casi siempre, no tenía nada que ver.